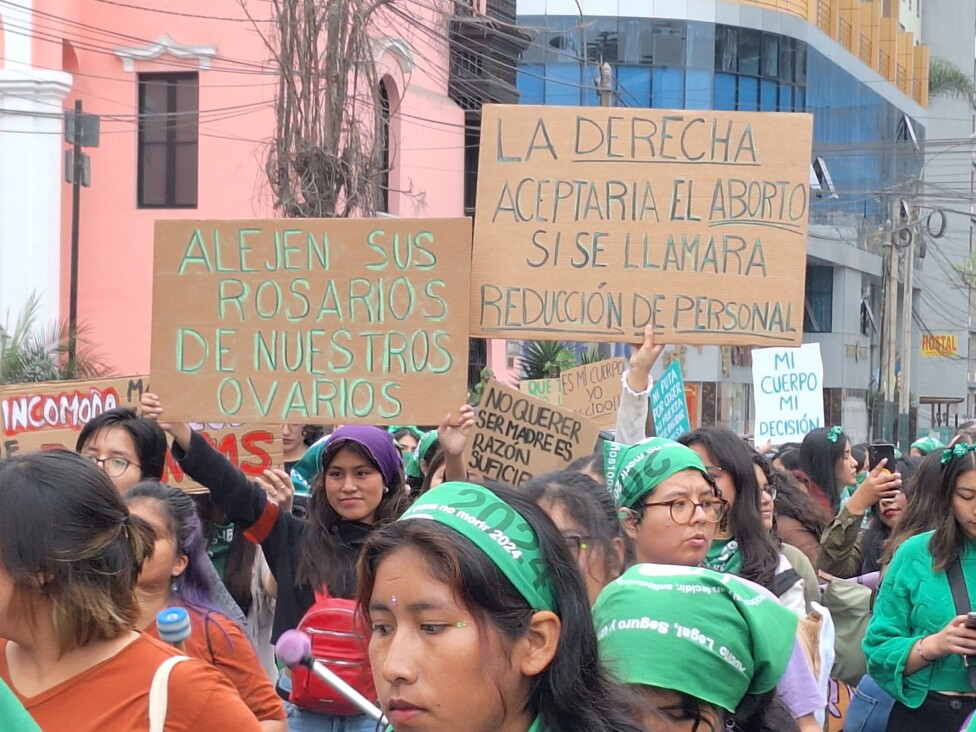El Nobel de Literatura peruano tenía 89 años. Es autor de obras fundamentales como ‘Conversación en La Catedral’, ‘La guerra del fin del mundo’ y ‘La fiesta del Chivo’
Ha muerto Mario Vargas Llosa, a los 89 años, el domingo 13 de abril de 2025, en Lima (Perú). Es el autor de obras memorables como Conversación en La Catedral, La guerra del fin del mundo y La fiesta del Chivo y fue uno de los intelectuales en español más influyentes del último medio siglo. Con el escritor peruano y Nobel de Literatura se cierra el ciclo de una época de oro de las letras en español. Era el último de los cuatro grandes escritores de América Latina del llamado boom, junto a Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Julio Cortázar, que renovaron las letras en español y pusieron a leer en todo el mundo la literatura de su continente. El Nobel lo recibió, en 2010, “por su cartografía de las estructuras de poder y sus imágenes agudas de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo”.
Nacido en Arequipa, el 28 de marzo de 1936, Mario Vargas Llosa aprendió a leer a los cinco años y cada 25 de diciembre le pedía al Niño Dios que le regalara libros y más libros. Siempre se consideró un lector apasionado antes que un escritor. La escritura la empezó en el periodismo en el diario limeño La Crónica donde cubría la información de los barrios y sociedad marginal, durante la dictadura del general Manuel Odría, en los años cincuenta del siglo XX. Esto le permitió conocer la realidad más dura y real de su país a través de las voces de sus habitantes, cuya experiencia trasladaría a su gran obra: Conversación en La Catedral, de 1969. Las reseñas y fragmentos de sus cinco mejores novelas las puedes ver AQUÍ.

Lector antes que escritor
Su amor por la lectura era contagioso, sobre todo, a través de comentarios, reseñas y análisis de libros que mezclaba, de manera formidable, con la vida de los autores para dar un contexto y mostrar posibles raíces temáticas, enfoques y estilos. Ello se aprecia en el volumen extraordinario La verdad de las mentiras y en muchos de sus artículos de la columna Piedra de Toque, donde, además, hablaba de los temas de nuestra época: de la política y la sexualidad a las tecnologías emergentes, pasando por las artes y la cultura.
Vargas Llosa era una persona convencida del valor de la literatura y la ficción, más allá del placer de la lectura. “La novela salvará la democracia o será sepultada con ella y desaparecerá. Siempre permanecerá —¿cómo dudarlo?— esa caricatura que los países totalitarios nos venden como novelas, pero que solo existen después de haber pasado por la censura que los mutila, para sostener las fantasmagóricas instituciones de payasadas similares a la democracia, de las que nos da el ejemplo la Rusia de Vladimir Putin”. Estas palabras las pronunció Mario Vargas Llosa en la Academia Francesa, en París, al ingresar como uno de “los inmortales”, el 9 de febrero de 2023, en su discurso titulado Un bárbaro en París.
Defensor de la libertad
Según The New York Times, Mario Vargas Llosa fue “el novelista peruano que combinó un realismo crudo con un erotismo lúdico y representaciones de la lucha por la libertad individual en Latinoamérica, además de escribir ensayos que lo convirtieron en uno de los comentaristas políticos más influyentes del mundo hispanohablante”.
Incursionó en la política y se presentó a la presidencia de su país en 1990, pero fue derrotado por Alberto Fujimori. Vargas Llosa fue un defensor de la libertad y del liberalismo en todos los ámbitos, aunque algunas de sus posiciones de derecha le granjearon polémicas. Sin embargo, ante una pregunta de un periodista sobre si hay dictaduras buenas o menos malas, Vargas Llosa fue contundente: “¡Todas las dictaduras son malas! Algunas pueden traer unos beneficios económicos a ciertos sectores, pero el precio que se paga por eso es intolerable, inaceptable. Entrar en esa dinámica es un juego peligroso. Un juego que nos conduce a aceptar que en algunos casos es una dictadura tolerable, aceptable. ¡Eso no es verdad! ¡Todas las dictaduras son inaceptables!”.
En su discurso a la Academia Francesa afirmó:
“La vida debería ser como en los libros: plena libertad en todo y para todos, aunque los libros permiten algunos excesos que, en la vida, serían inadmisibles, especialmente en lo que se refiere a la violación de los derechos humanos, reconocidos por los gobiernos democráticos. (…) De ahí la necesidad de continuar la lucha, hasta que el mundo se asemeje al mundo de la literatura, aunque solo sea en el reino de la libertad. Este es un ideal realista y alcanzable, siempre que lo tengamos en mente y trabajemos en ello”.
Mario Vargas Llosa obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2010. Debutó, con 23 años, en 1959, con el volumen de cuentos Los jefes. Estaba en París. Allí reafirmó su vocación y descubrió a los autores latinoamericanos que habrían de formar aquella feliz escandalera llamada boom.
La ruta de su literatura

Pero la primera vez que la gente leyó una historia suya tenía 20 años. Fue en 1956 con el cuento El abuelo, en el periódico limeño El Comercio. “Un cuento cruel, de un viejo perverso que quiere vengarse de su nieto”, recordó Vargas Llosa cuando lo entrevisté en su casa de Lima en 2014, como anfitrión de la primera edición de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.
En 1958, con 22 años, Vargas Llosa llegó becado a Madrid, a la Universidad Complutense. Vivió en una pensión de la calle Doctor Castelo. Allí, el velador de la habitación lo convirtió en escritorio. También escribía en una tasca de la calle Menéndez Pelayo. Pronto llegó la etapa decisiva de París que le permitió ver con perspectiva su vida y la de su continente.
En 1959 publicó los cuentos Los jefes. Mientras tanto seguía escribiendo la historia de su paso por la escuela militar. El título lo decidió con su amigo José Miguel Oviedo: La ciudad y los perros. La envió a Carlos Barral, al premio Biblioteca Breve. Y en 1963 ganó. “Nunca, ni en mis momentos más imaginativos pensé que el libro tuviera este destino”, confesó el escritor.
En La ciudad y los perros, el escritor se remontó a lo vivido por un quinceañero en el colegio militar Leoncio Prado de Lima, en los años 1950 y 1951, que soñaba con vivir una gran aventura como las que leía de Verne, Stevenson o Salgari y terminó viviendo el micromundo peruano en un internado.
“No fue una experiencia grata. Sufrí el internado, sufrí la disciplina tan rigurosa, sufrí la violencia que era el estado de la vida cotidiana, y que eran más travesuras, pero que para mí era violencia”, recordó Vargas Llosa en 2012 como preámbulo a la conmemoración del medio siglo que cumplía la novela.
Vargas Llosa se sentía en deuda con tres libros y escritores:
- Tirant lo Blanc, en la edición de Martín de Riquer que “me descubrió el valor de la cantidad de querer contar muchas cosas”.
- La llamada Generación perdida con autores como Hemingway, Dos Passos, pero, sobre todo, William Faulkner, el primer autor que leí con lápiz y papel, tratando de descifrar su arquitectura y estructura. Fue un maestro a la hora de escribir”.
- Y el descubrimiento de Gustave Flaubert en 1959, a través de Madame Bovary, “al enseñarme el tipo de escritor que quería ser”. Leyéndolo descubrió que si un autor no nacía con talento podría encontrarlo a base de esfuerzo. Pero antes, confesó, sufrió mucho porque al leerlo le parecía que él no tenía talento para escribir la novela que quería.
Un día venció a la inseguridad con un elemento clave: “Mi vocación extraordinaria, porque lo defiende a uno de la adversidad. Las malas y peores cosas son las más fructíferas para la literatura. Escribir del sufrimiento es una manera de inmunizarse”.
Sesenta y dos años después de su debut novelístico con La ciudad y los perros, Mario Vargas Llosa murió dejando una de las bibliografías más interesantes de las últimas décadas:
La casa verde,
Conversación en La Catedral,
Pantaleón y las visitadoras,
La tía Julia y el escribidor,
La guerra del fin del mundo,
Lituma en los Andes,
La fiesta del Chivo,
Travesuras de la niña mala,
El sueño del celta
Y Le dedico mi silencio.
Su última novela, Le dedico mi silencio, es una declaración de amor a Perú a través de la reivindicación de su música criolla y, por ende, de la música popular en todas partes. Es un homenaje a ella como gran contadora de historias, a su capacidad inspiradora, a la literatura y a todo su proceso, al mestizaje, tanto musical como humano, y a las artes musicales como utopía catalizadora para obrar el milagro de la armonía en su país.
El último del boom

Sobre cómo se sentía ser “el último de los mohicanos y saber que va a apagar la luz de una época, como le preguntó Arturo Pérez-Reverte en 2014, durante la celebración de los cincuenta años de la editorial Alfaguara, donde también estaba Javier Marías, Mario Vargas Llosa recurrió a su estilo y humor:
“No lo sé…Pero un día iba en un avión a Canarias y una azafata me dijo que un pasajero me admiraba mucho y quería conocerme. Acepté. Él se acercó conmovido y me dijo: ‘No sabe lo importante que han sido usted y sus libros en mi vida’. Y ahí vino la cuchillada: ‘Cien años de soledad ha sido muy importante’. No me atreví a decepcionarlo y decirle que yo no era García Márquez. Así suplanté a García Márquez”.
A pesar de que no se hablaba con el escritor colombiano desde 1976, Vargas Llosa rindió homenaje al medio siglo de la publicación de Cien años de soledad en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, en San Lorenzo de El Escorial, en 2017:
“García Márquez no era un intelectual. García Márquez funcionaba mucho más como un artista, como un poeta, que como un intelectual. Es decir alguien que reelabora conceptualmente aquello que hace y está en condiciones de explicarlo. Él no estaba en condiciones de explicar intelectualmente el enorme talento que tenía a la hora de ponerse a escribir; lo cual quiere decir que a la hora de ponerse a escribir funcionaba fundamentalmente a base de intuiciones, de instintos, de pálpitos… que no pasaba tanto por lo conceptual esa disposición extraordinaria que tenía para acertar tanto, con los adjetivos, con los adverbios y, sobre todo, con la trama, con la materia narrativa”.
La gracia del lector
Mario Vargas Llosa cierra la introducción de La verdad de las mentiras, su libro sobre su pasión lectora con estas palabras que son una lección:
“Cuando produce libremente su vida alternativa, sin otra constricción que las limitaciones del propio creador, la literatura extiende la vida humana, añadiéndole aquella dimensión que alimenta nuestra vida recóndita: aquella impalpable y fugaz pero preciosa que sólo vivimos de a mentiras.
Es un derecho que debemos defender sin rubor. Porque jugar a las mentiras, como juegan el autor de una ficción y su lector, a las mentiras que ellos mismos fabrican bajo el
imperio de sus demonios personales, es una manera de afirmar la soberanía individual y de defenderla cuando está amenazada; de preservar un espacio propio de libertad, una ciudadela fuera del control del poder y de las interferencias de los otros, en el interior de la cual somos de veras los soberanos de nuestro destino.
De esa libertad nacen las otras. Esos refugios privados, las verdades subjetivas de la literatura, confieren a la verdad histórica que es su complemento una existencia posible y una función propia: rescatar una parte importante —pero sólo una parte— de nuestra memoria: aquellas grandezas y miserias que compartimos con los demás en nuestra condición de entes gregarios. Esa verdad histórica es indispensable e insustituible para saber lo que fuimos y acaso lo que seremos como colectividades humanas. Pero lo que somos como individuos y lo que quisimos ser y no pudimos serlo de verdad y debimos por lo tanto serlo fantaseando e inventando —nuestra historia secreta— sólo la literatura lo sabe contar. Por eso escribió Balzac que la ficción era ‘la historia privada de la naciones’.
Por sí sola, ella es una acusación terrible contra la existencia bajo cualquier régimen o ideología: un testimonio llameante de sus insuficiencias, de su ineptitud para colmarnos. Y, por lo tanto, un corrosivo permanente de todos los poderes, que quisieran tener a los hombres satisfechos y conformes. Las mentiras de la literatura, si germinan en libertad, nos prueban que eso nunca fue cierto. Y ellas son una conspiración permanente para que tampoco lo sea en el futuro”.
Fuente. V Magazin y Agencia Prensa Latima